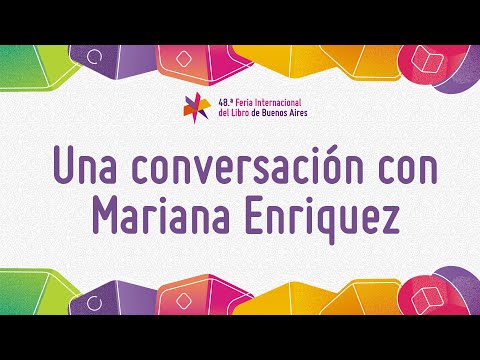|
Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez
Los agujeros quemados en la sábana dejaban pasar la luz de la lámpara y los rayos se reflejaban en el techo, que parecía cubierto de estrellas. Tenía que hacer más agujeros porque, lo supo ni bien lo vio, lo único que quería era un cielo estrellado sobre su cabeza. |

Calificación promedio: /5 (sobre 571 calificaciones)
Nacido(a) en: Buenos Aires , 1973
Mariana Enriquez nació en Buenos Aires en 1973. Periodista y narradora consagrada, ha escrito novelas como Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente y Las cosas que perdimos en el fuego, entre otras. Sus novelas y cuentos se han traducido en todo el mundo. Sus trabajos como periodista son celebrados y ha trabajado en Página 12, TXT, La Mano, La mujer de mi vida y El guardián, entre otros medios. Su último libro por ahora es Alguien camino sobre tu tumba.
Añadir información
Entrevista a Mariana Enríquez sobre Alguien camina sobre tu tumba, libro de crónicas, publicado por Anagrama.
Publicado por primera vez, en 2014, por la editorial argentina Galerna, llega a España este libro que recoge las visitas de Mariana Enríquez a diferentes cementerios alrededor del mundo. En esta edición encontramos 24 textos cuya carga autobiográfica mezclada con historia, arte y humor, propone un viaje singular e hipnótico como acostumbra serlo la obra de una de las autoras fundamentales de la literatura de terror del siglo XXI.
03/06/2021
¿Cómo llegas a la escritura literaria?
Llegué de manera muy casual. Publiqué mi primera novela cuando tenía veintiún años, la había escrito mientras estaba en la secundaria y lo había hecho para mí, un poco para entretenerme y un poco para que la leyeran mis amigos, pero no tenía ninguna intención editorial. La novela quedó en un cajón por mucho tiempo y cuando estaba estudiando periodismo, la hermana mayor de mi mejor amiga de esa época era periodista y había publicado una biografía del entonces presidente de Argentina, con la que le fue muy bien, en su editorial estaban buscando alguna novela escrita por alguien joven porque querían lanzar una colección de literatura con historias que puedan interesar a los jóvenes, leyó lo que yo tenía escrito, no sé si le gustó o en todo caso no importa, pero le pareció que había algo ahí y se la llevó al editor. Se publicó y así empecé, un poco arrojada a la cuestión. Y en el sentido más creativo fue una cosa muy natural, a partir de lecturas, de historias que se me ocurrían, por ganas de escribir, pero sin ningún tipo de formación que tenga que ver con talleres, ni con la escritura creativa ni con conocer escritores. No vino por ahí. Fue una cosa bastante individual. Ni siquiera mis amigos de esa época tenían que ver con la literatura.
En el desarrollo de tus temas y obsesiones literarias hay una presencia importante del rock y del punk ¿La música como un germen de escritura?, ¿Cuán importante es para tu creación?
Mucho. Fue y sigue siendo importantísimo, creo que la música me gusta en general más que la literatura, pero no solo escucharla, si no son todas las mitologías del rock, toda la narrativa alrededor del rock, pero no solo de este género, también me gusta mucho la música country, la música negra de los 60, alguna música pop, hay algo ahí que me atrae mucho y me influye para construir personajes, me sugiere cosas, no sé si tanto de temas pero sí de ambientes, de una estética, hay una estética que pasa por ahí y hasta un estilo de vida, un poco deformado sí, pero que tiene qué ver con eso y está presente.
¿Es para ti la escritura un proyecto político?
Creo que no es la obligación de ningún escritor tener a la literatura como un proyecto político, pero inevitablemente, y sobre todo cuando pasa el tiempo la literatura escrita en un determinado momento termina hablando de ese momento histórico y, en consecuencia, de ese momento político y quizá la intencionalidad en el momento de escribirlo sea otra y está bien. Yo no pongo personajes que son diversos sexualmente por una intencionalidad política de incluirlos en el sentido de seguir las obligaciones de corrección política de este tiempo que me parecen bastante un corsé en muchos sentidos, los pongo porque son parte de mi vida, porque son mis amigos, es el ambiente donde crecí, donde me siento cómoda, etcétera. Quiero decir que hay cuestiones políticas que tienen que ver con tu vida, por ejemplo el devenir de los acontecimientos contemporáneos de América Latina es una cosa que es muy difícil de escapar, incluso aunque lo intentes algún texto que no lo roce o que no lo toque de alguna manera, con mucha frecuencia se termina infiltrando. Lo político me interesa particularmente, pero no tengo juicios morales sobre el tema y es necesario decirlo porque hay una idea de que escribir o interesarse sobre política, desde el feminismo hasta los problemas de la desigualdad latinoamericana, del cambio climático, de las ONG, te pone en un lugar un poco comprometido, yo no creo en eso, creo que tiene que ver con los intereses que tiene el escritor y a veces incluso con las vivencias personales del escritor, con su experiencia, no necesariamente porque escriba sobre ello, sino porque lo marcó, e influye en su vida y en su escritura aunque la forma de hacerlo es muy difícil de precisar.
Y en relación al género de terror ¿cómo se trabaja o se filtra ese cotidiano también político?
Si te interesa, como a mí, el género de terror, vas a pensar las cosas que pasan, por ejemplo, en este continente, las violencias, las relaciones de poder que parecen inamovibles y provocan una desigualdad crónica que es tan difícil de cambiar o, incluso, de interpelar, pensarlas desde el género de terror, como pequeños infiernos. Los niños que viven en la calle, los crímenes institucionales, desde luego, los crímenes de la policía, ahora mismo el levantamiento popular en Colombia donde están matando gente por las calles, metiéndose en sus casas, al aplicarles el género un poco se desnaturalizan, porque lo que hace el género es llevar todo a un plano de irrealidad, sacarlo del cotidiano, plantearlo como una interrupción, yo lo que hago es subirle el volumen a eso, que el niño que está en la calle sea un niño demonio, (me estoy inventando), o que los policías estén trabajando para dioses lovecrafttianos, es decir, llevarlo hacia un lugar donde en realidad se pueda ver la profundidad de la violencia y de lo que está ocurriendo, porque me parece que en muchas ocasiones la literatura realista o cualquier otro género mimético, como la crónica que me encanta leer, sólo pueden dar cuenta y eso a veces no es suficiente.
Alguien camina sobre tu tumba es un libro de crónicas que tiene mucho de autobiográfico mezclado con referentes culturales, literarios… ¿Cómo inicia su construcción?
Empezó siendo un cuaderno donde yo anotaba curiosidades acerca de los cementerios, que en principio me interesaban como espacios por dos motivos, por la cuestión estética, son lugares que a mí me parecen bastante rockeros, de chica, aunque hasta ahora lo sigo siendo pero un poco menos, era muy punk y gótica, entonces había algo ahí de transgresión que tenía que ver con ese mundo. Y también me interesaban mucho las historias que hay en los cementerios, sobre todo si uno es escritor o narrador y le interesan las historias (a mí particularmente me interesan las leyendas urbanas, las historias populares), los cementerios son lugares en los que encuentras historias en cantidad y de todo tipo, la historia del súper panteón del rico, la tumba del desconocido que termina siendo una especie de santo, la tumba violada, la chica que despertó en la tumba, las historias de ciertas esculturas funerarias que son muy particulares… Hay una serie de cuestiones que son algunas reales, otras imaginadas, es un terreno muy fértil en ese sentido. Pero no lo pensaba como libro, lo tomaba como un hobby o veía que tal vez podía sacar historias de ahí para otras cosas.
¿Cómo llega, entonces, a convertirse en libro?
El momento definitivo fue cuando en Argentina, muchas de las personas que fueron asesinadas por la dictadura y cuyos cuerpos desaparecieron, empezaron a ser encontradas en fosas comunes. Ni bien aparecía una fosa común, intervenía el equipo de Antropología Forense, una organización que trabaja para identificar restos, lo hacía con ADN que habían donado los familiares, así apareció la mamá de una amiga mía, que estuvo, no sé cuánto tiempo, tratando de ver qué hacer con los huesos, era realmente una cosa muy extraña, ella recordaba el momento del secuestro y cuando le devolvieron los huesos, su madre era más joven que ella, todo muy difícil de procesar emocionalmente. El entierro fue un acto político, con compañeros de la madre de la militancia, gente de Derechos Humanos, pero también había gente muy apolítica, gente cristiana, trajeron curas, fue un momento de unión que es totalmente irreproducible en otra circunstancia. Y yo me di cuenta de que a todo el mundo, de diferentes procedencias y con diferentes historias, le pasaba un poco lo mismo, había un momento de alivio, de reparación, de final. Por más que fuese triste, se había repuesto el duelo robado. Entonces esa mezcla de la cuestión estética, la cuestión narrativa y la que tiene que ver con el trauma nacional, me llevaron a pensar en que podía ser un libro, no tenía ganas de que fuesen nada más que crónicas de viaje o de paseo por cementerios a la flâneur, sino que tuviese sentido aunque sea para mí, no necesariamente para el lector, ese espacio, que trascendiera el ir a ver la tumba de alguien famoso por ejemplo, si no ver como ese cementerio se relacionaba con el lugar en el que se encontraba y con quien estaba ahí enterrado.
El cementerio es uno de los escenarios clásicos de la literatura de terror y, como mencionaste antes, estas visitas, aparte de las crónicas, te sirvieron para construir historias, personajes o escenarios?
Menos de lo que pensé cuando empecé a hacerlo. En ese momento tuve la intención de tomar nota para después usarlo. Pero me di cuenta que no era mi estilo, que a lo mejor las historias que yo tenía para contar eran más urgentes o estaban más cerca de los vivos. No me sirvió demasiado, no es un lugar donde vaya a buscar historias para inspirarme en la ficción, ya no. En un momento lo intenté, pero no funcionó.
¿Concibes los cementerios como lugares para comprender la sociedad, su organización, su imaginario?, ¿el visitarlos como una especie de etnografía?
Sí, como una etnografía amateur, porque yo no estudié nada de eso ni soy especialista, pero hay lugares que evidentemente te permiten hacerlo y de los cementerios hay varios tipos, tenés por ejemplo el cementerio que va de las capas altas de la sociedad hacia las bajas, que entras y están todos los panteones y las construcciones fabulosas donde están enterrados, en general, los millonarios tradicionales. Después están las tumbas de clase media, que pueden ser nichos de tierra y después están las otras tumbas desperdigadas. Y lo que es interesante es a veces ver uno que se mezcla. Por ejemplo, en el cementerio del Poble Nou en Barcelona, tenés las tumbas de la comunidad gitana que tiene dinero y que se hace esas tumbas espectaculares con su estilo y que están mezcladas entre otras tumbas más solemnes o con un estilo más conservador. A mí esas infiltraciones me gustan. Pero por ejemplo, también en el cementerio de Montparnasse, entre Baudelaire, Cortázar y Cesar Vallejo está el empleado de Niki de Saint Phalle, una escultora bastante famosa en Francia, que tenía un asistente que murió muy joven, de sida, y ella le hizo una tumba hermosa en su estilo, que es un gato gordo hecho con azulejos y mucho color, totalmente distinto al gris elegantísimo de ese cementerio que es un cementerio aristocrático, aunque sea de la aristocracia de la de la ciudad de las letras y Ricardo está ahí, festivo.
Al principio del libro haces referencia a una tumba en la que te gustaría que tus amigos esparzan tus cenizas, en la que hay este epitafio «Aquí no hay nada. Solo polvo y huesos. Nada» y así, en otras crónicas aparecen estos textos como algo sobre lo cual detenerse ¿cómo lees los epitafios?
A mí me interesan mucho los epitafios, los incluyo dentro de todo lo que voy recogiendo, como algo más, porque cuando vas a muchos cementerios, en muchos lugares, te terminas dando cuenta que en realidad son lugares bastante diferentes. Incluso la idea de epitafio es muy distinta. Está el epitafio más tradicional del señor que compra el bronce, lo pega y dice «Mamá, te extrañaremos…» y otros que eligen algo muchísimo más personal, una decisión que tiene que ver muchísimo con la época y con quien fue la persona, entonces los incluyo en el recorrido como parte de esta diversidad que no es tan obvia a la vista si uno no recorre en detalle y si no recorre varios cementerios para contrastar, no es lo mismo ir a un cementerio como el de la Paz en Bolivia, que es de una enorme intensidad y de tráfico de personas, con sus epitafios particulares, a cementerios que están prácticamente vacíos y que tienen cierta distancia también y volvemos a la idea de la etnógrafa amateur, de darte cuenta que no es lo mismo cementerio de un pueblo pequeño, por ejemplo de España o de Argentina, o de Chile, con un cementerio de ciudad, están más integrados, fueron parte. Los de la ciudad no pertenecen tanto y hay que sumarle a eso el hecho de que muchos cementerios de grandes ciudades se han convertido en lugares turísticos y eso impide casi toda cercanía que se pueda tener desde el duelo o desde el afecto. Montparnasse y Père Lachaise son cementerios maravillosos pero son museos, están tomados, tienen algo que los paralizó en su relación con la muerte, no son lugares que tengan una relación con la muerte y es bien paradójico como el cementerio judío de Praga que hace un montón que no se entierra gente ahí pero es un cementerio de una comunidad, de un pueblo perseguido y está totalmente obturado.
Al final del libro haces una lista de los cementerios que te gustaría visitar, una lista que seguramente ha ido cambiando, a día de hoy ¿Cuáles son los cementerios que quisieras recorrer?
Aunque no estén en la lista, por ejemplo, nunca fui a un cementerio en Asia, a esta altura como fui a tantos, tengo ganas de cierta búsqueda específica. Me gustaría un cementerio en Asia porque no los conozco, porque no me imagino, porque quiero ver y entender ese contraste que se ve que existe, cómo se relaciona la gente, ir acompañada de alguien que me pueda leer los epitafios. También quiero ir a Kutná Hora, a la iglesia de huesos porque me la perdí cuando estuve en República Checa. Y dentro de esa búsqueda un poco específica quiero ir a un cementerio en Rusia porque me interesa mucho como en Rusia cierta clase rica, entre empresarios, mafiosos y gente que vive de la tierra, están haciendo tumbas hiperrealistas, con reproducciones en tamaño natural de ellos o de sus autos, una resignificación de aquella idea burguesa de los años 20 y 30.
¿En qué proyecto literario estás trabajando ahora?
En ninguno. Este último tiempo trabajé bastante en la reedición y ampliación de este libro, el agregado son más de 100 páginas y estuve con eso en el confinamiento. También estoy terminando de corregir un libro muy raro para mí, de un amigo mexicano, ilustrador, Jorge Alderete, que hizo un libro de ilustraciones muy raras que le sugirió este tiempo de pandemia, medio años 50, ese imaginario sci-fi, bondage, hipersexual y algunas cosas que tienen que ver con cosas extrañas con la ciudad de México y un poco, por jugar, me preguntó si quería escribir textos sobre las imágenes, y a partir de ahí, también empezó a dibujar más. No es narrativo, son notas al pie o sugerencias, es un libro que terminó siendo in proyecto casi por accidente.

Mariana Enríquez y sus lecturas
¿Qué libro te incentivó a escribir?
Cementerio de animales de Stephen King.
¿Qué autor te pudo provocar dejar de escribir? (por su calidad indiscutible)
¿Cuál fue tu primer gran descubrimiento literario?
Borges, en realidad cuando entendí a Borges, porque al ser argentina lo leí muy pronto pero después llegué a entederlo, específicamente un cuento que se llama La Casa de Asterión, ese cuento me abrió la literatura.
¿Qué libro relees con frecuencia?
Leo mucho poesía, no tanto narrativa, si no en general los poetas que me gustan, Rimbaud, Ted Hughes, Idea Vilariño…
¿Qué libro te da vergüenza no haber leído?
Vergüenza no sé, pero tendría que terminar En busca del tiempo perdido, solo leí hasta ahora Por el camino de Swann.
¿Quién es el diamante literario que harías descubrir a nuestros lectores?
Un escritor británico contemporáneo M. John Harrison, que hace algo indefinible, ciencia ficción pero no, cuento raro pero no, una escritura muy al límite de los géneros, es muy inteligente sin que te desprecie como lector, su última novela sale pronto en español.
¿Algún clásico de la literatura que consideres sobrevalorado?
No me gustan los clásicos rusos del siglo XIX y no es por la novela de ese tiempo que me encantan los ingleses o franceses, pero los rusos me enojan. Me empieza a gustar la literatura rusa con Bulgakov.
¿Tienes una cita literaria de culto?
Hay una de John Kennedy Toole en La conjura de los necios: «El optimismo es perverso ».
¿Qué estás leyendo actualmente?
Estoy leyendo un libro de cuentos de Kelly Link y estoy por empezar un libro de una escritora ecuatoriana que me gusta mucho, su último libro de cuentos, Sacrificios humanos.
Descubre Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enríquez, publicado por Anagrama:

Entrevista realizada por Lucía Moscoso Rivera.
Una conversación con Mariana Enriquez. Participa: Mariana Enriquez con Juan Mattio Organiza: Fundación El Libro REDES DE LA #FILBuenosAires Web: https://www.el-libro.org.ar/inicio-internacional-47/ Facebook: https://www.facebook.com/feriadellibro/ Twitter: https://twitter.com/ferialibro TikTok: https://www.tiktok.com/@ferialibroba
 |
Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez
Siempre estuvo cerca, un conocido que aparecía en las fiestas aunque nadie sabía quién lo había invitado, pero recién me hice su amiga ese verano en que todos mis amigos decidieron convertirse en imbéciles, o el verano en que decidí odiar a todos mis amigos.
|
 |
Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez
Ser rico nos iguala con todos los ricos. Ser fundadores de la Orden nos diferencia del mundo entero.
|
 |
Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez
Sé que no debo decirlo en público ni mucho menos sentirlo, y que los viejos tienen problemas de soledad y jubilaciones magras e hijos crueles, y que pierden la cabeza y se enferman, pero a mí no me gustan los viejos. [...] Me pasa algo muy extraño. Siento que fingen. Que los achaques, el caminar despacio, la constante charla sobre enfermedades y médicos, el olor de la piel, los dientes postizos o en mal estado, las repeticiones de las anécdotas, todo es una puesta en escena para irritar. Por supuesto, sé que no es así, pero no puedo evitar sentirlo y les tengo una desconfianza que me obliga a mantener la distancia, a jamás conmoverme con las historias del abuelo, a poner los ojos en blanco cuando algún empleado de la tienda se toma unos días porque se murió su abuelita. Quién puede sufrir tanto por esa muerte como para no ir a trabajar, me pregunto.
|
 |
Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez
La gente prefiere justificar, inventar, negar y no ver cuando tiene que creer.
|
 |
|
 |
Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez
Los recuerdos nunca llegan en los momentos predecibles, son como esos gatos que duermen al sol tan tranquilos, pero que, cuando uno se atreve a acariciarles la panza, lanzan un rasguño directo a los ojos.
|
 |
Bajar es lo peor de Mariana Enríquez
Sentía una extraña atracción por los angelitos, con expresión lujuriosa y asexuada, su su desnudez de niños perversos.
|
 |
|
 |
Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez
Él era frágil solo porque estaba enfermo. Frágil como las reliquias, las ruinas antiguas, los huesos sagrados que debían ser cuidados y protegidos porque eran incalculablemente valiosos, porque su destrucción era irreparable.
|
La Metamorfosis
Gregorio Samsa es un ...
861 lectores participarón