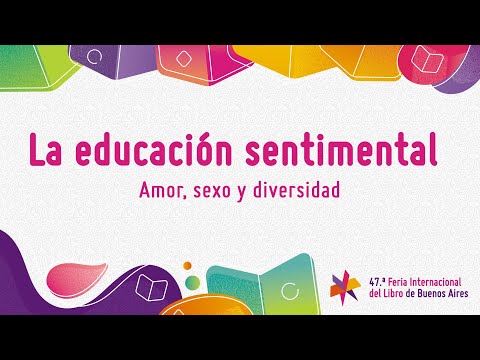|
La sed de Marina Yuszczuk
[...]; odiaba todo lo que representaba y a la Iglesia que, en su pobre versión del mundo, se arrogaba el derecho de decidir que yo, y otros como yo, éramos criaturas del Demonio, una desviación en el plan divino, cuando en realidad nuestra misma existencia era la demostración de que semejante plan era una invención de los hombres, ni siquiera demasiado imaginativa. Pero había algo en esa religión, que después de todo se basaba en un asesinato. ¿Cómo podía no interesarme? Un asesinato cruento, expuesto a la vista de todos, multiplicado y repetido a través de mil imágenes que tantos simulaban no ver, o miraban de frente solo para atravesarlas [...].
|

Calificación promedio: /5 (sobre 17 calificaciones)
Marina Yuszczuk nació en Quilmes, Buenos Aires, en 1978. Se radicó en Bahía Blanca en 1984. Es licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Sur y doctora por la Universidad Nacional de La Plata. Publicó Guía práctica de las mariposas (Cooperativa Editora El Calamar, Bahía Blanca, 2004), Lo que la gente hace (Blatt & Ríos, Bs. As., 2012), El cuidado de las manos (Melón editora, Bs. As., 2012), Madre soltera (Mansalva, Bs. As., 2014) y La ola de frío polar (Gog y Magog, Bs. As., 2015). Algunos poemas suyos forman parte de la antología 53/70, Poesía argentina del siglo XX(ES, EMR y CCPE/AECID, Rosario, 2015). Es crítica de cine y colabora en el suplemento Las 12 del periódico Página/12.
Entrevista a Marina Yuszczuk sobre La sed, novela publicada por Blatt&Ríos.
La narradora, poeta y editora argentina nos introduce en las formas de relacionarnos con la muerte, el deseo y los cuerpos en La sed, historia, por un lado, de una vampira que aparece en el Buenos Aires del siglo XIX, y por otro, la de una mujer que en la actualidad recorre el Cementerio de la Recoleta. Ambas contadas en primera persona y encontradas como en un espejo o también una puerta que conecta la tradición literaria gótica con la escritura intimista de nuestros tiempos.
19/03/2021
¿Cuál fue tu primer contacto con la escritura literaria?
Qué difícil rastrear eso. ¿La escuela, quizás? Me acuerdo por ejemplo de una composición sobre las Cataratas del Iguazú, muy pomposa, que fue muy celebrada y salió en una revista del colegio. Y por supuesto los diarios íntimos, que escribí desde los 11 o 12 hasta bien entrada la adolescencia y después destruí. Escribía poesía en verso en esos diarios. El primer contacto definitivo, ese en el que decís «quiero ser escritora», fue alrededor de los 20. Escribí un poema sobre pelar un durazno, no sé si era bueno pero recuerdo la felicidad asombrosa de escribirlo y leerlo después. Eso no cambió nunca.
En La sed indagas en la relación que tenemos los seres humanos con la muerte ¿Cuál es el germen de esta novela?
En realidad el germen de la novela no es un tema —creo que los escritores muchas veces inventamos el «tema» después de terminar el libro— sino la figura de una mujer vampiro y las ganas de escribirla, de adentrarme en ese mundo del hambre, la sangre, la mordida. Me atrajeron antes que nada, como me pasa siempre, las posibilidades materiales y poéticas de un personaje así: inventarle una voz antigua, escribir acción, caza, suspenso pero también mucha poesía de la soledad, del paso del tiempo.
Una de las protagonistas es una mujer vampiro ¿qué referentes tomas para construir o reversionar este personaje arquetipo?
Me gusta mucho Carmilla y la amistad que establece con Laura en el relato de Sheridan le Fanu, ese erotismo entre ellas y el hecho de que para Laura, que después tendrá una vida más bien convencional, conocer a esa vampira será probablemente lo más alucinante que le pase en la vida, incluso aunque la prefiera muerta. También me impactó mucho la niña vampiro de Let the right one in, la película más que la novela. Es un personaje andrógino y solo mantiene algunas características más bien animales de los vampiros; necesita sangre, se aleja de la luz, pero vive como una especie de pordiosera, en un departamento que tiene las ventanas tapiadas con cartón. No tiene nada de la sofisticación de Drácula o de otro tipo de vampiros que seducen, se toman su tiempo, hacen de su alimentación un hecho estético. Me gustaba la idea de mezclar los dos órdenes, de hacer una vampira que fuera muy animal pero en un punto también aspirara a más y eso fuera un conflicto.
En la novela el acercamiento a la muerte, a la enfermedad y al dolor transcurre en dos partes, con las historias de dos personajes femeninos ubicados en diferentes momentos históricos ¿Qué es lo que une a estas mujeres?
Primero me interesa lo que las separa y es el tiempo, dos sensibilidades diferentes, dos concepciones de la muerte muy distintas que yo quería confrontar para que hablaran por sí mismas. Después, creo que ellas tienen mucho en común; cada una a su manera, son salvajes, no se conforman. Y no quieren existir en el marco de una relación convencional, ya sea una pareja, un matrimonio. En el caso del personaje contemporáneo, ella tiene mucho por explorar en cuanto a su sexualidad y creo que la aparición de esta mujer vampiro agita algo de eso en ella.
Sobresale un acontecimiento histórico: la epidemia de fiebre amarilla en el Buenos Aires de 1871. No podemos evitar preguntar sobre la relación entre este y la pandemia que vivimos actualmente.
La relación fue totalmente casual y fui la primera en sorprenderme, porque terminé la novela en el 2019 y escribí sobre la epidemia de la fiebre amarilla pensando que estaba contrastando la actualidad con un mundo perimido en el que podía tener lugar algo así, muertes masivas, la ciudad vaciada, los cadáveres en las calles. Creo que lo doloroso de esta pandemia fue que estábamos seguros de que ciertas cosas se habían dejado atrás, y no es así. Nos mostró la vulnerabilidad del mundo que habitamos de una manera muy atroz.
La sed es un título bastante sugerente ¿Lo tuviste claro desde el principio o cómo surgió?
Sí, lo tuve en claro desde el principio y creo que tiene que ver con esa condición del vampiro de necesitar, siempre. Necesitar la sangre, el alimento. Es toda una existencia organizada alrededor de esa necesidad y su satisfacción, que es imposible, solo se renueva. El potencial metafórico de los vampiros es infinito en ese sentido, y la asociación con los artistas casi se impone porque yo pienso que los artistas vampirizamos todo lo que nos rodea, a veces hasta con crueldad.
En relación a los cuerpos, parece que asistimos a un viaje entre el deseo y la descomposición ¿crees que todavía tratamos estos temas con tabú?
Pues sí, me parece rarísima la relación de nuestra cultura con los cuerpos. Muy exhibicionista, pero también muy espantada. Nos desfilan las imágenes frente a los ojos todo el tiempo, nunca se mostraron tanto los cuerpos y todos a la vez y los juzgamos o deseamos con mucho fervor y mucho espanto. Eso en cuanto a los cuerpos vivos, los muertos… parece que la utopía es que no haya más cadáver. Incineración y ya. Y eso tiene que cambiar nuestra manera de relacionarnos con el cuerpo, estoy segura.
Actualmente se habla de un nuevo gótico latinoamericano ¿te sientes dentro de esta tendencia?, ¿con qué autoras dirías que dialoga tu escritura?
Sí, puede ser, en todo caso son autoras que admiro y me parece interesante que en un momento fuerte de los feminismos surja el gótico con fuerza porque mi sensación, que quizás compartan otras colegas escritoras, es que hay algo en la experiencia de ser mujer en estas sociedades que dialoga profundamente con el gótico: está el silencio, el secreto, la figura de la loca encerrada, las casas, la oscuridad, lo doméstico, lo que está oculto, la represión sexual… creo que ahora están cambiando las cosas pero la manera en que fuimos educadas como mujeres incluía mucho de todo esto.
Además de tu escritura, te dedicas a la labor editorial con Rosa Iceberg ¿Nos podrías contar un poco acerca de esta editorial y de tu trabajo?
Rosa Iceberg es una editorial que publica mujeres y disidencias, existe hace cinco años y mi trabajo básicamente es hacer todo, como en tantas editoriales independientes. Armo el catálogo, me ocupo de cada instancia de producción del libro, trabajo la edición con las autoras, me encargo de la parte comercial, prensa y difusión, en fin, todo. Es probablemente lo más lindo que hice en mi vida y también me enfrento con todas las contradicciones y dificultades de las editoriales independientes acá y en todas partes, supongo. Pero no hay nada más gratificante que hacer libros.
¿En qué proyecto literario estás trabajando?
Estoy escribiendo una novela de fantasmas.

(Fotografía: Catalina Bartolomé)
Marina Yuszczuk y sus lecturas
¿Qué libro te incentivó a escribir?
Me acuerdo muy bien del impacto de En busca del tiempo perdido, que leí completa cuando tenía veinte años: la cercanía con la voz de ese narrador, y la manera en que iba construyendo un mundo con sentido a partir de una multiplicidad de detalles y anécdotas… Creo que me pregunté todo el tiempo, ¿esto es la literatura?
¿Qué autor te pudo provocar dejar de escribir? (por su calidad indiscutible)
No me puedo imaginar que un libro me haría dejar de escribir, no escribo por la calidad ni para «superar» a otro sino porque siento que tengo algo que hacer con mi obra, mis materiales, experiencias.
¿Cuál fue tu primer gran descubrimiento literario?
Me parece que la literatura empieza en la poesía. Para mi generación, cuando éramos niños, en las canciones y versos de María Elena Walsh. Después tuve una infancia y adolescencia religiosas, leí varias veces la Biblia. En ese momento no le llamaba literatura pero la poesía de los Salmos y los Proverbios y el Cantar de los Cantares me embelesaba. También estudié piano varios años y es una forma más directa que la literatura para aprender sobre las formas. Quiero decir: el descubrimiento no es un autor, nunca. Eso es lo de menos. Autores hay muchos y ninguno es imprescindible. Es lo que se puede hacer con el lenguaje.
¿Qué novela relees con frecuencia?
¿Qué libro te da vergüenza no haber leído aún?
Anna Karenina. Pero ya me lo compré, lo tengo en la mesa de luz.
¿Qué clásico de la literatura consideras que ha sido sobrevalorado?
Me opongo con fervor a la idea de «sobrevalorado», creo que los clásicos lo son por el lugar que ocuparon en la sociedad de su época y traen consigo ese otro mundo. Hoy en día prima la necesidad de exhibir una opinión por sobre la curiosidad y las preguntas, creo que la literatura cayó bajo la lógica de los usuarios y su importancia, sus opiniones, rankings, reviews, en fin. Hay que sacarla de ahí, no es interesante.
¿Quién sería ese diamante literario que darías a conocer a nuestros lectores?
No hay nada oculto, por suerte no hay nada oculto. Todo está a la vista. Solo les diría que no miren a nadie y hagan su propio camino de lectura en función de sus experiencias, sus pasiones y necesidades. Que no les importe nada de los demás. Leer es tan, tan íntimo. En ese sentido cuando todo el mundo se pone a leer lo mismo porque se puso de moda… Hay que huir.
¿Tienes una cita literaria de culto?, ¿cuál es?
No tengo. de hecho soy una odiadora de las citas y de las frases sacadas de contexto porque lo que me emociona en un pasaje no es tanto el contenido sino la vibración que se produce por el lugar que ocupa en el texto. Mira, te doy un ejemplo, una frase divina de Natalia Ginzburg: «Los sueños no se hacen nunca realidad, y en cuanto los vemos rotos, comprendemos de repente que las mayores alegrías de nuestra vida están fuera de la realidad». Está en Invierno en los Abruzos, un relato de Las pequeñas virtudes. Pero tenés que leer todo el texto para llegar a esta cita que está casi al final, y te deja temblando, porque ahí revela que ese invierno fue el último que pasó con su marido, antes de que él muriera en la cárcel. Y se trata de la felicidad que no supimos que estábamos viviendo.
¿Qué estás leyendo actualmente?
Estoy en una pausa de lectura porque estoy trabajando intensamente en una novela nueva y la releo todo el tiempo, entonces necesito concentrarme en eso. Si no sería como escuchar varias piezas de música a la vez. Sí abro ciertos libros específicos que tengo a mano y repaso páginas, busco fragmentos que intuyo que pueden ayudarme a resolver alguna dificultad concreta. En este caso, sobre todo, las novelas de Shirley Jackson.
Descubre La sed de Marina Yuszczuk, publicado por Blatt&Ríos:

Entrevista realizada por Lucía Moscoso Rivera.
La educación sentimental. Amor, sexo y diversidad. Participan: Tamara Tenembaum (El fin del amor. Querer y coger en el siglo XXI), Marina Yuszczuk (La inocencia), Gael P. Rossi (Machito), Gabriela Saidon (Cartas quemadas). Modera: Natalia Ginzburg. Presenta: Alejandra Rodríguez Ballester. REDES DE LA #FILBuenosAires Web: https://www.el-libro.org.ar/inicio-internacional-47/ Facebook: https://www.facebook.com/feriadellibro/ Twitter: https://twitter.com/ferialibro TikTok: https://www.tiktok.com/@ferialibroba #feriadellibro
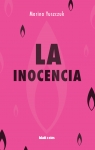 |
La inocencia de Marina Yuszczuk
Qué aguafiestas éramos, atrincheradas en nuestras razones. Qué duro y acartonado que era todo. Era altísimo el precio por sentir que estábamos salvadas y seguras; en mi caso, quedarme sin adolescencia. Nada de la rebeldía natural que acompaña a esa edad se me permitió ni podía tener lugar en esa vida. Ahora que lo pienso, no sé cómo hacen los niños fundamentalistas para convertirse en adultos, cómo destrozan a los padres y atraviesan ese desierto de confusión y de caos y furia hasta ocupar su lugar. Quizás no lo hacen nunca.
|
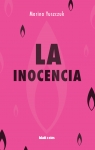 |
La inocencia de Marina Yuszczuk
[...] pero la infancia es una cosa armada con materiales tan escasos que a uno no le queda otra que generalizar, asumir que pasaron muchas veces las cosas que una vez le contaron.
|
 |
La sed de Marina Yuszczuk
El cementerio que se abre y se cierra, como una ostra en el fondo marino, para revelar su contenido y prometer a quien aspire a reposar en su seno: "No, no eres un grano de arena, eres una perla".
|
 |
La sed de Marina Yuszczuk
A la tarde salí de la clínica y me tomé un taxi directo al cementerio. Parecía masoquismo, pero no. No podía imaginar otro lugar donde las cosas fueran sinceras. Ni siquiera el hospital, las enfermeras con su optimismo de jardín de infantes frente a los pacientes, los médicos que, a fuerza de sustraer información, no decían nada. Todo el mundo se negaba a pronunciar, o siquiera oír, la palabra "muerte", que mi madre había dicho con el cuerpo, de un modo rotundo.
|
 |
La sed de Marina Yuszczuk
Quizás la perfección para ocultar la muerte sea la victoria más contundente de este siglo.
|
 |
La sed de Marina Yuszczuk
Por las noches, sentada frente a esa superficie que no me devolvía más que el resplandor débil del recinto, experimenté una y otra vez la soledad multiplicada, la imposibilidad de verme. Apenas puedo explicar cómo es hundir la mirada en un reflejo donde falto. Creo que incluso alguna vez, en el contacto con la humedad que sentí en las mejillas, supe lo que eran las lágrimas, y la vergüenza de ser incompleta.
|
 |
La sed de Marina Yuszczuk
La oscuridad es absoluta. Tan negra que nombrarla está de más, que tener párpados es indistinto. A los muertos les cierran los ojos pero es una precaución que suaviza el horror de los vivos; por lo demás, acá dentro no hay nada para ver, acá no hay nada.
|
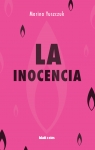 |
La inocencia de Marina Yuszczuk
Nunca dejé de tener la sensación de que lo único verdadero es lo que uno hace en soledad.
|
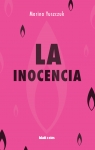 |
La inocencia de Marina Yuszczuk
También entiendo enseguida que ese "no se terminó de formar" describe exactamente la clase de monstruo que me siento; si hay una clase de monstruosidad que tiene que ver conmigo es la de lo amorfo. Me toco incansablemente para ver adónde termino, pero no termino en ningún lado. Quizás por eso, no me extraña tanto que a esa edad de la que no tengo ningún registro haya elegido el orden, así como mi mamá, preocupada por la muerte futura de los hijos, eligió un lugar donde ellos fueran inmortales, indestructibles. La religión es una varita mágica, y la literatura es lo contrario del infierno.
|

Las mil caras de la maternidad
Sandragama
103 libros
¿Cuánto sabes sobre Cien años de soledad?
¿Con qué frase empieza esta novela?
369 lectores participarón