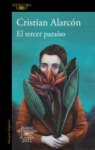 |
El tercer paraíso de Cristian Alarcón
Crecí con mi madre repitiendo: esto es el fin del mundo. Cada evento trágico en la familja el fin del mundo. En su jardín vuelan con el viento del valle todos los pétalos de sus rosas, el fin de mundo. Un hombre abandona a su mujer, el fin del mundo, una mujer a un hombre, el fin del mundo.
|

Calificación promedio: /5 (sobre 7 calificaciones)
Nacido(a) en: La Unión, Chile , 1970
Escritor y periodista que reside en la Argentina.
Es fundador y director de Anfibia, revista digital de crónicas y ensayos narrativos editada por la UNSAM, y de Cosecha Roja, la Red Latinoamericana de Periodismo Judicial.
Desde comienzos de los ´90 se dedicó al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en los diarios Página/12, Clarín, Crítica de la Agentina y en las revistas TXT, Rolling Stone y Gatopardo.
En sus libros Cuando muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés, quereme transa cruza la literatura con la etnografía urbana convirtiendo relatos urgentes en novelas de no ficción. En Un mar de castillos peronistas escribe crónicas de viaje y perfiles de personajes disidentes, subalternos y marginales.
Su libro Cuando me muera... acaba de ser traducido al inglés y publicado por la editorial Duke Press con el título Dance for me when I die.
Es creador del Laboratorio de Periodismo Performático, una alianza entre Anfibia/UNSAM y Casa Sofía que convoca a artistas y a periodistas a generar juntos piezas enriquecidas con el lenguaje de ambas disciplinas.
Entrevista a Cristian Alarcón sobre su novela El tercer paraíso, Premio Alfaguara 2022.
Se acerca el confinamiento de 2020 y el protagonista de esta novela se retira a su cabaña en las afueras de Buenos Aires. Allí cultiva un jardín con todo tipo de plantas y flores e investiga la formación del pensamiento científico, el nacimiento de la botánica y la gran aventura de las expediciones europeas del siglo XVIII. al mismo tiempo, rememora la historia de su familia, que fue arrancada de su pueblo por la dictadura de Pinochet. Historia, botánica y relato familiar confluyen en este relato tierno y luminoso sobre cómo construir nuestro propio paraíso.
08/04/2022
Eres cronista y has publicado algunos libros dentro de este género ¿Cómo ha sido este paso de la crónica a la ficción?
No tengo claro cuál fue el punto transicional en el que yo me decido por la ficción, pero podría decir que en mis comienzos fue todo ficcional, lo reconocí después de muchos años, cuando un académico que estaba haciendo un paper sobre Si me querés, quereme transa, me preguntó si yo había estudiado teatro, recordé que había hecho teatro en la Patagonia argentina en un grupo que se llamó Río Vivo desde los 14 a los 17 años y que allí estrené mi primera obra con un texto escrito por mí, que casualmente era un texto sobre un joven ladrón, un repartidor de verduras que había asesinado a una mujer y estaba preso con otro asesino que lo vinculaba un pacto suicida, pasaron unos 15 años y publiqué Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que es la vida de los ladrones adolescentes del gran Buenos Aires y reconocí allí una invención primaria. Estuve inmerso desde la niñez en la lectura para sustraerme de una realidad aciaga, un niño que no jugaba pero que leía demasiado, sobre todo literatura de aventuras, Salgari, Verne, etc., y después un adolescente que había buceado por la literatura sobre todo latinoamericana y chilena, y que se había encontrado con libros que no comprendía pero que leía con fruición porque sentía que ese era el modo de ser más chileno, de acercarse más a la tierra perdida, a los lazos familiares que lo sumían en la ensoñación de un regreso, entonces más que un salto a la ficción, lo veo como un regresar.
Cuéntanos un poco sobre el germen de El tercer paraíso.
Tenía dos libros inconclusos, uno sobre jóvenes guerrilleros chilenos que querían derrocar a Pinochet en plena dictadura y que fueron perseguidos por 2000 militares, viajé durante seis años a investigar aquella historia que está guardada en tres cajas y no sé si algún día retomaré; el otro libro era sobre una mujer a la que arrancan los ojos en un intento de femicidio en el extremo Sur de Chile que se volvió imposible por muchos motivos y quedó a la mitad. Con la desazón de la procrastinación comencé un ensayo en el que aparecieron las historias de Alba y Nadia que están inspiradas en mi madre y en mi abuela en relación a mujeres que de algún modo tenían una especie de ética del fin del mundo, una especie de convicción de la extinción y como eso tenía que ver con los debates filosóficos que se estaban dando a principios de la pandemia y que todavía se dan con Donna Haraway, Bruno Latour, etc., me sumergí en esas y otras lecturas y fui derivando en lo botánico, a Emanuel Coccia hasta los alemanes contemporáneos, hice una exploración muy personal en ese primer momento de la pandemia en el que la reclusión nos dejó impávidos y expectantes. Cuando comencé a escribir las historias de estas mujeres me di cuenta que había llegado el momento de emprender la historia del clan.
Y en ese proceso creaste tu propio jardín ¿germen también de la novela?
Totalmente, me surgió la idea espontáneamente de crear un jardín, muy parecido al que tenía mi abuela como una especie de homenaje. También como un desafío performático, un desafío de construir, con cuerpos vivos, no humanos en este caso, algo que estuviera bajo mi control pero sin mi control, algo que no supiese ni cómo va a terminar ni desarrollarse y así fue como surgió esa pasión botánica que es también una genealogía histórica, que nos remonta a los griegos y nos lleva hasta los filósofos contemporáneos de la jardinería. En definitiva lo que le da comienzo a El tercer paraíso es una combinación entre la sedimentación de un trabajo con mi propia memoria, la puerta que abre el freno repentino al que nos obliga la pandemia y una visión literaria que estaba ya en el cronista pero que se da cuenta que puede ir más allá a partir de la idea de la creación.
En la novela podemos encontrar una historia de la botánica, una genealogía como mencionas sobre la que hay mucha investigación detrás ¿Qué es lo que más te deslumbró de este universo?
La idea de interacción de la naturaleza y la forma de comunicación entre las plantas es apasionante. El modo en que se forja en el desarrollo de este mundo que conocemos una inteligencia biológica que permite que la combinación del efecto que producen los insectos con la polinización, los pájaros, el viento, el movimiento y la disposición de pistilos y estambres y polen, el modo en que se alimenta la biología de sí misma con prescindencia absoluta de nosotros los humanos, me parece que esa humildad a la que nos lleva la conciencia de la universal en términos de la naturaleza y ese empequeñecimiento de lo antropocéntrico es lo que más me conmovió, correrme de la escena como especie y permitirme el descubrimiento de que las otras especies existen y habitan modos de la existencia muy parecidos al amor, porque hay una especie de armonía, infinitas combinaciones de elementos, en tanto redes de solidaridad, de compañía, de modos de trenzar las raíces y abrazar al que está al lado en esa condena que tiene la flora que debe estar siempre sujeta a la tierra y, sin embargo, con todo lo que emerge de la tierra está permanentemente comunicándose y alimentando a todo lo que está alrededor, la naturaleza es comunidad.
¿Qué personaje dentro de esta gran historia sobre el conocimiento ecológico destacarías?
Humboldt es el que más me impresiona porque tiene una vida de una intensidad azarosa y de una obsesión personal, de una inteligencia y brillantez que además se ve alimentada con los detalles más pasionales de su vida que tienen que ver con sus recurrentes amantes y sobre todo con el personaje de Carlos Montúfar que lo va a deslumbrar en Quito y se lo va a llevar a escalar todos los volcanes de Ecuador y después a Perú, a México, a Estados Unidos y finalmente a Europa donde se separan, después de 4 años de una relación muy profunda y amorosa. Humboldt parado sobre El Chimborazo, después de casi perder a su amante en la nieve, con sus dibujos y sus instrumentos comparaba ese volcán con lo que había visto en Tenerife, en Holanda, con esta consciencia global, quizás es el primero en tener consciencia de globalidad y quizás también de ecología.
En la novela se puede entender el jardín como un refugio ¿Lo ves así?
En la novela sí, definitivamente. En la vida real, no. Parte de la etimología de palabra que en latín significa cercado, protección, por lo tanto la idea de que el narrador se refugia es así, lo hace de sí mismo y de sus fantasmas pero al hacerlo se da cuenta que han declinado los monstruos de su pasado y por eso emerge este otro narrador distante, en algún sentido tierno, porque la historia terrible que cuenta esta novela está escrita desde la más profunda ternura, sin el resentimiento o sin la voluntad de ajuste de cuentas ni de venir a decir lo que fue callado, aquí todo fue dicho, el narrador sabe todo desde que nació.
El libro se presenta como una novela feminista y queer ¿De qué manera ves esto reflejado?, ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje dentro de estos movimiento?
Tuve la fortuna de llegar a Buenos Aires, después de estudiar en la Universidad de la Plata, aunque siempre estuve rodeado de mujeres consecuentes y esclarecidas, me enamoro de un joven que era dirigente de la comunidad LGTB y que además era integrante del Área de Estudios Queer de la Universidad de Buenos Aires, el primer centro de América Latina que leyó a Judith Butler y a las primeras teóricas de lo queer. Orbitaban alrededor de ese grupo todos los activismos LGTB sobre todo los trans y las travestis que eran nuestras amigas, nuestras compañeras, también eran nuestras protegidas porque era un momento en que eran golpeadas, maltradas y encarceladas por la policía y orbitaban también un grupo de feministas de las más combativas que luchaban por la ley de aborto que recién se vino a sancionar el año pasado. Creo, sobre todo, que mi aprendizaje se dio en la calle, yo era cronista de Página 12, contaba los femicidios pero también los crímenes contra las travestis y su lucha por el espacio público para poder realizar el trabajo sexual. Quizás con el tiempo me di cuenta que, a pesar de esos años mi deconstrucción era absolutamente incompleta, lo sigue siendo. Creo que los varones, incluso aquellos que podemos ser más permeables o tenemos una mayor consciencia de cómo nos habita el patriarcado, seguimos en el camino.
En la novela se llega al tercer paraíso en un final que se abre a muchas posibilidades ¿Cuál sería para ti el paraíso?
No sé si la novela lo termina de responder, creo que da algunos indicios a medida que se aproxima el final sobre cuál es el o qué forma tendría y el tema es que cada uno se merece su paraíso. Es una construcción incompleta, etérea, vulnerable, es una lluvia esperada que se va a terminar, es un auto roto en la ruta al que descubre otro conductor con el repuesto justo, es el match de tinder de dos personas que llevaban mucho tiempo solas aunque solo dure una noche, es el buen jefe, es el buen compañero, es el que escucha, es la presencia con la que te puedes quedar en silencio sin miedo al vacío, es el jardín con su dinámica interminable donde las cosas nacen y mueren y vuelven a nacer, es la respiración consciente, la presentación de la luz… El tercer paraíso es aquello que queremos ser.
Una pregunta a modo de juego: de todas las flores que aparecen en la novela ¿Cuál te gustaría ser?
Las que más me han emocionado son las amapolas pero también es cierto, ahora que me estoy reconciliando con las plantas nativas, diría las salvias guaraníticas porque crecen en grandes porciones juntas y tienen un juego que he descubierto con el viento y convocan a las abejas de una manera que producen una especie de danza, son verdes y profusas y arriba tienen unas flores delgadas y pequeñitas violetas pero que combinadas logran como una mancha y sobre ellas el vuelo dorado de las abejas, se me antojan como una sola cosa.

Cristian Alarcón y sus lecturas
¿Qué libro te incentivó a escribir?
Las primeras experiencias de lectura a los 13 o 14 años, El lugar sin límites de Jorge Donoso, me impresionó mucho.
¿Qué autor te pudo provocar dejar de escribir? (por su calidad indiscutible)
Leer a Perlongher para mí fue de un nivel de extrañamiento al que creí que nunca podría llegar, (aunque no creo que uno deba andar por la vida emulando autores) pero creo que Perlongher es el primer anfibio, en su formación académica él desata su pasión, su deriva sexual y erótica y al mismo tiempo en la poesía plasma un constructo sensitivo que lo vuelve deslumbrante.
¿Cuál fue tu primer descubrimiento literario?
La reina de los caribes, lo leí a los 10 años y antes de los 13 lo volví a leer dos o tres veces más.
¿Qué libro relees con frecuencia?
Releo poesía más que libros en concreto. Releo a Huidobro, a los románticos ingleses, Lord Byron, Keats…
¿Qué libro te da vergüenza no haber leído aún?
El Ulises, lo comencé como cuatro veces.
¿Quién es el diamante literario que harías descubrir a nuestros lectores?
Gabriela Weiner, con Huaco retrato, es una novela bestial, futurista, sin concesiones, tierna y cruel, es maravilloso que una novela de una cronista como ella se convierta en un artefacto indescifrable por efecto de la hiperverosimilitud, a esta novela uno le cree demasiado.
¿Qué clásico de la literatura consideras que ha sido sobrevalorado?
¿Qué estás leyendo actualmente?
Todos los museos son novelas de ciencia ficción de Jorge Carrión. Alucino con la rareza que es, con su estructura.
Descubre El tercer paraíso de Cristian Alarcón, publicado por publicado por Alfaguara:
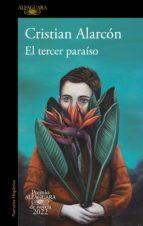
Entrevista realizada por Lucía Moscoso Rivera.
Textos de la escritora rusa Liudmila Ulítskaya y del escritor chileno Cristian Alarcón.
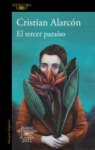 |
El tercer paraíso de Cristian Alarcón
Soy lento escribiendo libros. ¿Cuándo está finalizado un jardín?
|
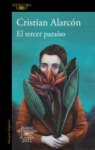 |
El tercer paraíso de Cristian Alarcón
Las flores de este paraíso nos dicen a todos que esta tarde somos parte del jardín. Con el pudor de los sobrevivientes podemos decir que somos felices.
|
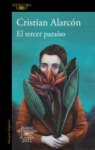 |
|
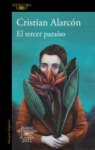 |
El tercer paraíso de Cristian Alarcón
[…] la belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto, el inclemente paso del tiempo y la muerte inexorable.
|
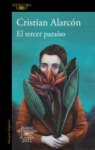 |
El tercer paraíso de Cristian Alarcón
Imaginar un jardín es someterse a una nueva consciencia. Los pasos que daré serán condicionados por la tierra, el aire, la luz, el agua y el tiempo.
|

Literatura chilena en 20 libros
Lucha
20 libros

Novedades editoriales: marzo
Lucha
40 libros
Harry Potter y las reliquias de la muerte
¿Quién mata al elfo Dobby?
66 lectores participarón













